PRIMER CAPÍTULO (continuación II)
Con manos temblonas, recogí mis naipes. Ni un mísero trío, ninguna escalera. Cuando mi suegro se libró del caballo de bastos, robé un rey de copas y me descarté del seis de espadas, carta que mi cuñado atrapó con un gritito y una sonrisa aviesa. Tanto entusiasmo me desagradó. Pronto los niños se unieron al pasatiempo. Quique, el pequeño, ayudaría a su madre; el mayor jugaría solo. Anhelé la soledad del cuarto de baño y sus mejunjes, pero en cuanto me levantase, mandarían a los niños a que me siguieran. ¡Cómo temía aquellas mentes tan abyectas! Mi suegro me dio un codazo. Me descarté del seis de copas que acababa de robar. Mi cuñado lo cogió y, al grito de «¡menos diez!», cerró la mano. Mi suegra me recriminó mi falta de atención. Todo quedó anotado. También mis puntos, que contaron y recontaron.
Con una parsimonia anormal, Elsa repartía las cartas. A la rigidez de los músculos de mis piernas se unió la de mis brazos. Imaginé cómo un Apolo afeminado me perseguía por un bosque mientras mis brazos se transformaban en ramas, mi pelo se convertía en follaje, de mis pies salían raíces que se adentraban en la tierra, y mi rostro ya no era un rostro, sino la copa de un laurel lozano.
El recuerdo de Tobías acaparó la conversación. Aunque el chihuahua había muerto hacía cuatro o cinco años, lo echaban tanto de menos. ¡Feo y con una mala leche! Aplasté la colilla en un cenicero abarrotado, cogí el segundo paquete y me encajé un pitillo en los labios. Me asaltaron los ojos negros saltones del perro, sus orejas grandes y tiesas, y ese cuerpo de rata al que tantas veces había pateado. Si lo hubiesen sabido sus amos… Bien que se defendía él con sus mordiscos. Jodido chucho. Cuando mi mujer —con un trío de reyes y una escalera de bastos— cerró el juego, la mesa se llenó de brazos, manos y codos. Menuda lucha por acomodar las cartas y así restarse puntos. ¡Qué no haría yo por una copa! Cualquier licor, cualquier marca. Un trago, ¡bendito trago!
Me había quedado sin cigarrillos. Como no había perro al que pasear, me pareció oportuno salir a comprar tabaco. Ya en el vestíbulo, mi cuñado me tendió una cajetilla de Marlboro. Valiente gilipollas, quise gritarle, pero sonreí agradeciéndoselo. Sin poder escaparme, pensé, amarrado con cadenas al salón. ¡Cómo se regocijaban con su burda encerrona de tinte buñueliano! Al final de la velada, se reunirían. Sandra —temerosa de que en uno de mis estallidos golpease a sus crías; las madres, tan protectoras siempre— se habría comprometido a detectar alteraciones en mi conducta, como esos cambios bruscos de humor tan típicos del alcohólico. A mi suegro le habrían encomendado comprobar mis reacciones cuando él se rellenara su copa o al deleitarse con cada trago, en tanto que mi suegra habría asumido el estudio de mi físico: si mis pupilas estaban muy dilatadas, los ojos vidriosos o si se me caían los párpados con frecuencia. Mi cuñado habría sido el
encargado de captar cualquier incoherencia en mi discurso. Elsa sería la jueza, afirmando o desmintiendo argumentos ajenos. ¡Cómo me habría gustado estar presente! «Después de beber — me preguntarían— ¿te sentiste culpable o arrepentido de lo que hiciste? ¿Afecta tu consumo de alcohol a tu relación de pareja. ¿Con qué frecuencia bebes por la mañana? Rara vez, ocasionalmente, frecuentemente o siempre». «Siempre, siempre, siempre».
En la segunda ronda, el chasquido de lengua de mi suegro se me hizo insoportable. Me sentía débil, tan harto. ¿Empezaría a tener visiones? Recordé aquel fin de semana en la casa de campo de mis suegros. Me había llevado seis botellas de whisky que oculté en mi coche. Mi finalidad era beber sin ser visto; mi estrategia, ir rellenando las petacas sin que nadie se enterase. Al principio, fue fácil. Solo tuve que esconder las petacas por la casa. Luego, todo se fue complicando. Que sacase tanto a pasear a Tobías debió de resultar sospechoso porque mi cuñado no tardó en unirse a los paseos.
Cuando llegó mi turno, tiré un as de bastos. Sentí la mirada reprobatoria de mi suegra. Mientras tanto, mi cuñado acariciaba la cabeza de su hijo pequeño y repetía: «qué bien lo estamos pasando». Después, se frotó las manos y palmeó la espalda de su mujer. «¡Qué a gustito estamos, qué felices!». ¿Podían existir tipos tan raros? En la cama, la pareja se disfrazaría. Pequeñas obras teatrales: doctor y enfermera, alumna tipo Lolita y profesor viejo, hombre de negocios y joven farmacéutico. Podrían conocerse en un vagón de tren. Me estaba excitando y Sandra parecía regodearse. Cada vez que cogía una carta, se inclinaba ofreciéndome un atisbo de pecho y, al beber el coñac, se pasaba la punta de la lengua por el labio superior, despacio, muy despacio, con ese bizquear tan lascivo. Noté el calor de la bombilla sobre mi cabeza. Los arpegios y escalas obsesivos del presto agitato de la sonata Claro de luna empezaron a desesperarme, junto con los gritos, el humo de los puros, las risas, el olor a pachuli del perfume de mi suegra, la aspereza del tapete verde… Todo sacado de alguna tortura nazi.
Cuando perdí, sin la posibilidad de reengancharme, me desplomé en mi bendito sillón. Encendí un cigarrillo. Un ataque de tos seca me revolvió el estómago. Mis pulmones, pensé, antes rosados y esponjosos, ahora estarán grises, recubiertos de bolsas negras cancerosas. Tenía a quien agradecérselo. ¡Casi tres paquetes! Me dolía la garganta, la cabeza. Cerré los ojos, si lograse adormilarme… Una mano pequeña y cálida agarró mi muñeca. ¡¿Dios, no podían dejarme en paz?! Mi sobrino me pidió que le hiciera un dibujo. Sentí el agarrotamiento de mis músculos, tendones y nervios. Yo solo quería agazaparme en un caparazón, ovillarme dentro de él y desaparecer.
Quique me tendió un lapicero y un folio blanco. Lo miré. Sus ojos negros me parecieron los de un perro hambriento. Apoyándome en el reposabrazos, empecé a trazar unas líneas oblicuas. El lápiz resbaló de mi mano. Demasiado tembloroso y cansado. Cuando el pequeño lo recogió del suelo y me lo dio, me aferré al lapicero. Cerré los ojos. Hasta oír ese «¡Vamos, tío, vamos!». Entonces, fui dibujando unas cejas angulosas, unidas y encrespadas; debajo, unos ojos muy abiertos. Mi sobrino sonreía. Al esbozar la nariz, el ruido seco de la mina en el papel pareció amplificarse.
Quique me dijo que siguiera. «¡Vamos, tío, vamos!». Me costó acabar la nariz, algo respingona. «¡Las orejas!», gritó el niño dando palmas, «¡las orejas!». Me dieron ganas de llorar. El vacío iba habitando mi cuerpo, ese vacío de garras que escarbaban.
Intenté animarme. La punta del lápiz raspaba la hoja. Dibujé unas orejas puntiagudas de grandes lóbulos. Pero la bestia mordía, seguía mordiendo. Ni tan siquiera los niños la ahuyentaban. Entonces, ¿quién coño acallaría a la bestia?
Lo pagarás, Elsa, me dije con la mirada perdida, al final, terminarás pagándolo.

ODELIA EDITORA
El libro puede adquirirse en papel tanto en las librerías de Argentina, como a través de la web de la editorial, y ahora también en Amazon. Si prefieres el formato electrónico, puedes encontrarlo en distintos sitios de internet como google books, fnac, apple books…
https://www.fnac.es/livre-numerique/a11562414/La-historia-sin-fin#FORMAT=ePub
https://www.odeliaeditora.com/product-page/la-historia-sin-fin-eva-maria-medina
Inicio del capítulo y siguientes
En cuanto a la autora:

Eva María Medina (Madrid, 1971) es licenciada en Filología por la Universidad Complutense de Madrid.
Es autora de la novela Relojes muertos (Playa de Ákaba, 2015): «Una obra excelente que nos adentra en los tortuosos caminos de la locura, en los vericuetos de las vidas atroces de unos personajes, de inabarcable y tumultuosa complejidad, marcados por la tragedia y empeñados en liberarse de sus tribulaciones personales. Eva María Medina construye esta prodigiosa novela con una prosa escueta, concisa, sin alharacas ni elucubraciones, que huye de la escritura previsible y de falsas erudiciones, pero que es hasta tal punto eficaz que nos mantiene en vilo durante la lectura de esta novela corta pero no menos apasionante, tan personal, tan infrecuente, tan literatura en estado puro» (Juan Manuel de Prada, Prólogo a la novela); «En este libro impactante hay una voz original que se construye con la síntesis, la elipsis y con la intensidad. Un desafío por la historia que tiene entre manos, por esa desnudez y renuncia a recargar el texto de elementos, consiguiendo una riqueza expresiva, a veces poética. Una historia construida a partir de metáforas poderosas. Un debut perturbador» (Lorenzo Silva, Presentación de la novela en FNAC Callao).
Su segunda novela, La historia sin fin, presentada bajo el título Blackouts, fue seleccionada entre las seis novelas finalistas del 37º Premio Herralde y publicada en Argentina por Odelia Editora.
Eva María Medina es colaboradora de esta plataforma desde 2017 y puedes consultar sus relatos, siempre disponibles, en la antigua revista




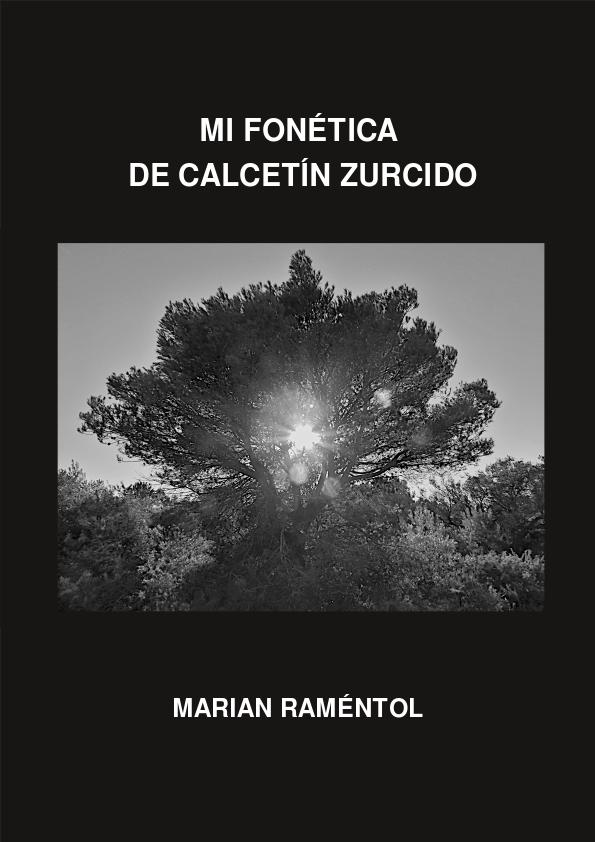



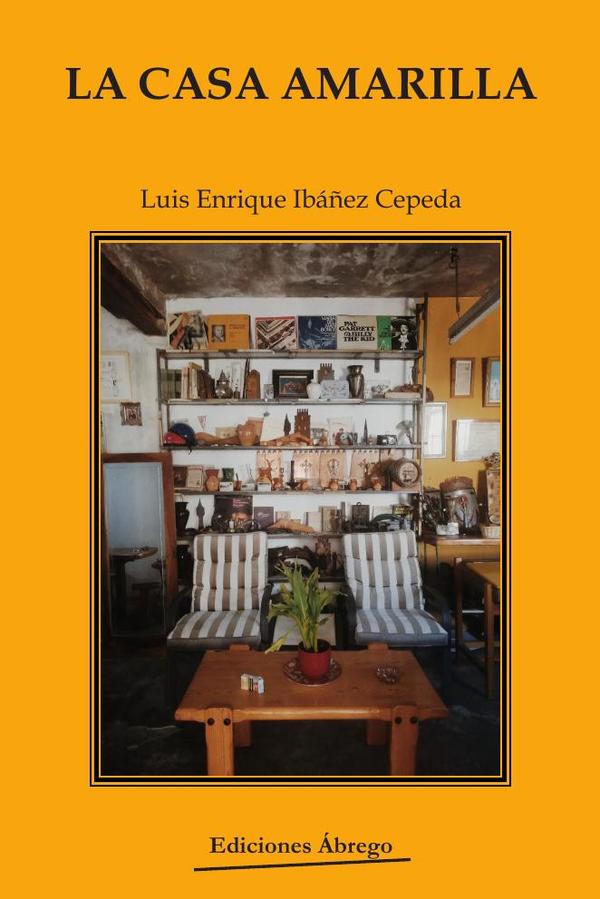

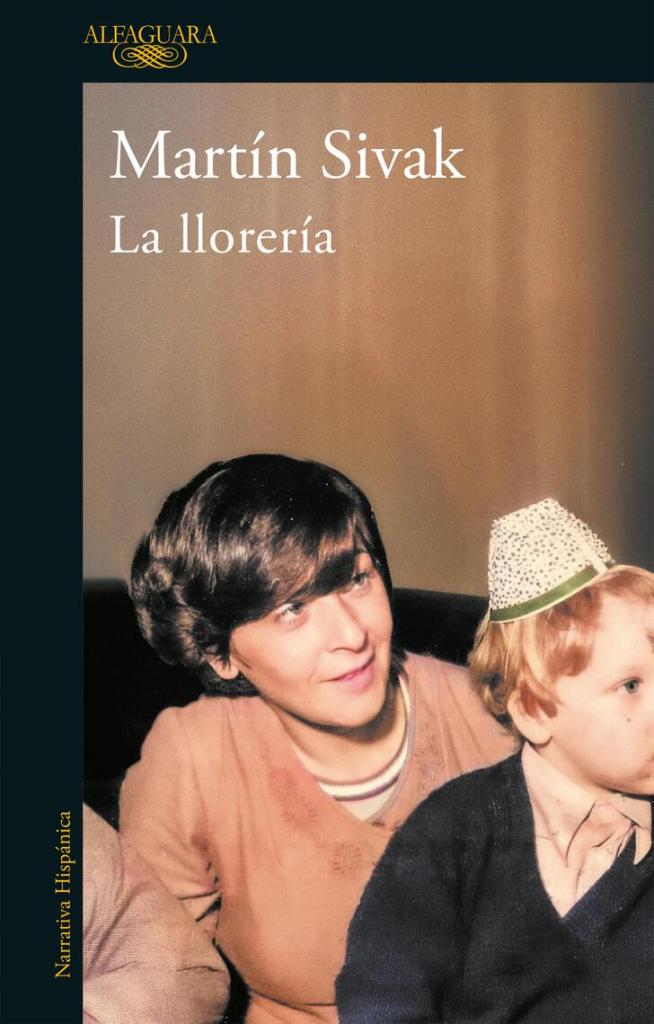

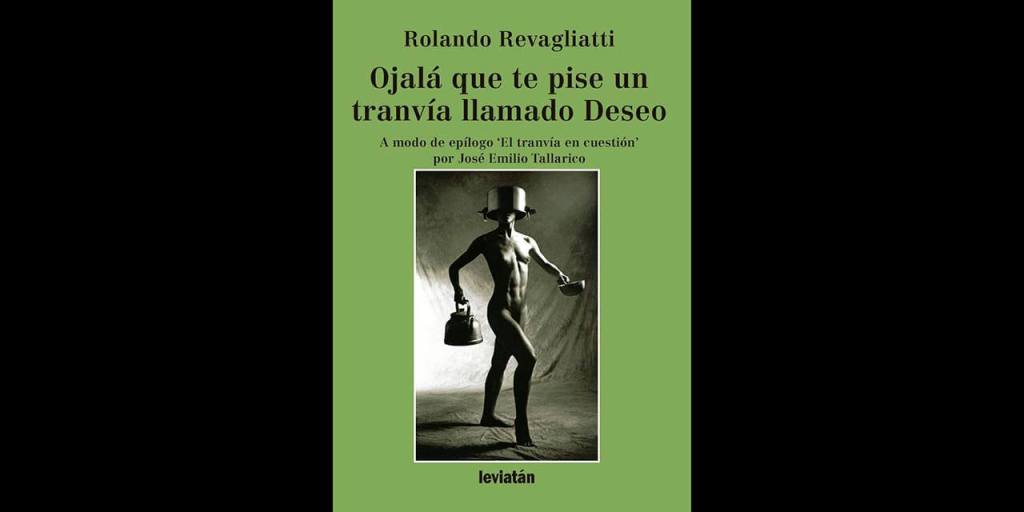







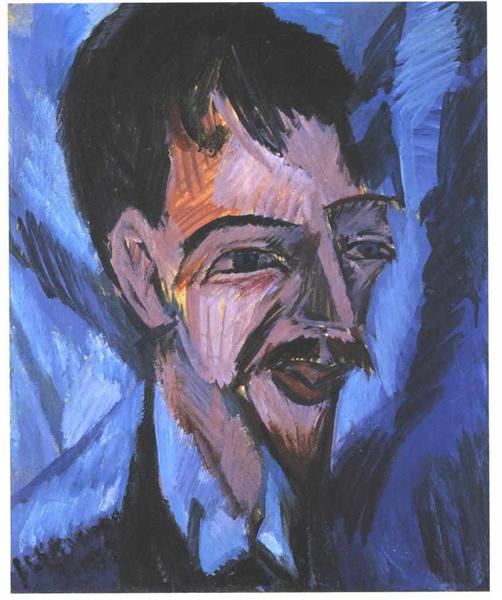


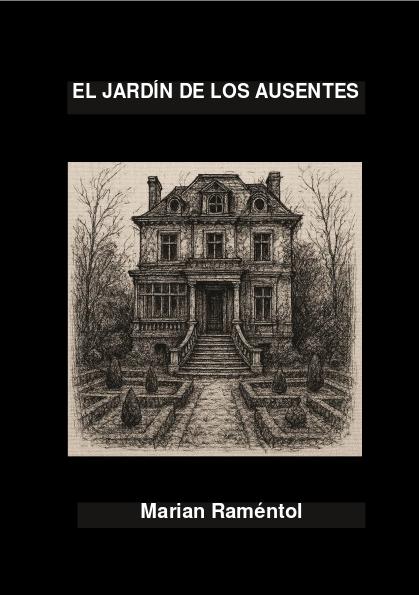
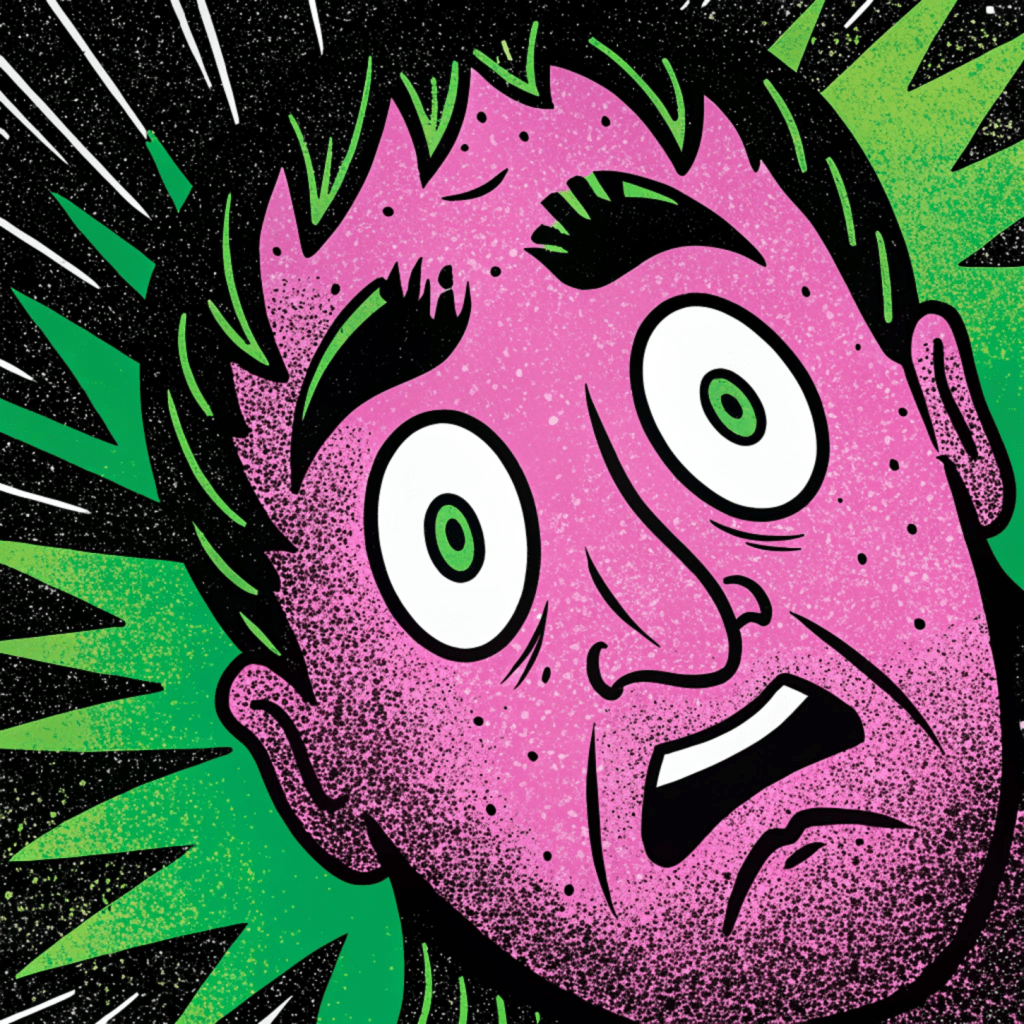

Deja un comentario